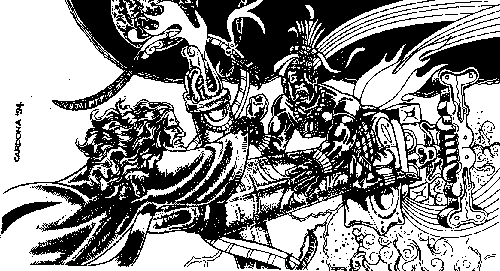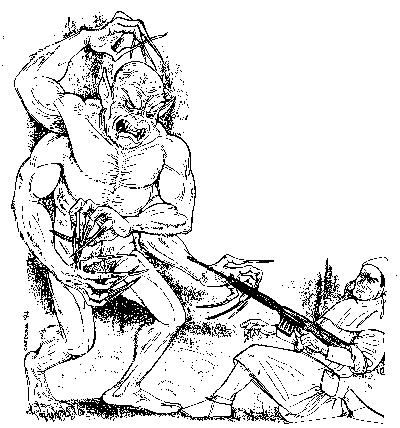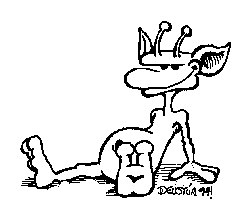
VAMPIROS COTIDIANOS
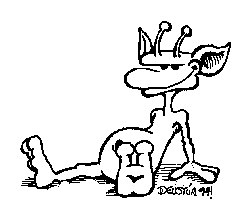
El joven tenía ojos y cabellos oscuros; su amiga era más bien rubia.
Estaba sorbiendo lentamente los últimos restos de su malteada
de fresa,
y no despegaba los ojos del vaso.
Él miró su reloj, con aire inquieto. La amiga dio un sorbido
demasiado
fuerte.
- ¿Entonces? - dijo.
Él se frotó las manos.
- A partir de las siete, no salimos de aquí - murmuró,
hablando como
consigo mismo.
La amiga frunció el cejo e hizo a un lado su vaso.
- Mira - dijo él, poniendose todavía más nervioso
-, no creas que no me
importa que... bueno, que... digo, bueno, que... que... que... no te
la
estás pasando bien, pero... tú sabes... es por
el horario social, y...
- El horario social, que bien - repuso la amiga -. Que si no te vas
a
tales horas, te multan y todo eso. Ya se‚.
- Eh... no, no es cierto - replicó él, sin decirse que
ella no entendía
en lo absoluto -. No te multan. Lo que pasa es que... digo, si nos
dan
las siete, vamos a... a tener que quedarnos aquí toda la noche.
- Ah, sí; para que luego me regañen a mí; que bien
-. El muchacho
intentó, sin exito, un cruce de miradas -. Por cierto, ¿que
horas
tienes?
Él volvió a mirar el reloj.
- Ya faltan veinte. Mira, si quieres, te llevo a tu casa y nos vemos
mañana, te parece?
- ¿Faltan veinte? Que raro; mi hermanita y sus cuates ya deberían
estar
aquí.
Él se frotó los nudillos, sin saber que decir, sin saber
que hacer. En
definitiva, esa era la cita más espantosa que hubiera podido
tener.
Nunca más, se dijo; nunca más volvería a salir
con una chica que todavía
viviera con su familia, que tuviera que pasear a un montón de
chiquillos
por un centro comercial y, mucho menos, que no conociera las reglas
del
horario social. Y encima...
- ¿Y si vamos a Mentgar? ¿Y si nos damos una vueltecita
por la plaza? -
murmuró ella.
Él casi saltó.
- ¿¿¿Que???
- Le dije a mi hermanita que íbamos a ir a Mentgar. Ah, que bueno
- dijo
la amiga, mirando hacia afuera -. Creo que ya llegaron.
Él siguió la mirada de la chica, y fue a dejar los ojos
en el aparador
del frente. Se puso pálido.
- A Mentgar, ¿por qué no? - dijo, con la voz más
firme que pudo hacer.
Tomó de la mano a su amiga y la arrastró, seí,
la arrastró hacia la
cocina.
¡Una puerta trasera; tenía que haber una puerta trasera...!
Se cruzó con
la mesera que los había atendido, le arrojó un billete
a la cara y se
metió a la cocina.
- Oye - comenzó a protestar la amiga, pero él estaba
lejos de hacerle
caso. Se había puesto a revolver en los grandes especieros -.
Hay que
esperar a mi hermani...
Por fin dio con lo que buscaba. Se llenó los bolsillos de dientes
de ajo
y condujo a su amiga a la puerta trasera.
Maldita costumbre, los hijos mayores teniendo que cuidar a los menores.
Como si los padres no se dieran cuenta de que lo que más les
gustaba a
los chiquitos era irse en pandillas al piso alto del centro comercial.
Grandioso.
Una vez fuera, él se dio tiempo de aspirar un poco de aire. La
amiga se
le quedó viendo, tratando de componer la expresión más
desagradable
posible. Él se perdió el principio del sermón.
Estaba muy concentrado en
el ruido de la cafetería. Como ya lo esperaba, unos segundos
después se
oyó un estrépito de cristales rotos y el lugar se llenó
de oscuridad y
gritos.
- Qué sitio más escandaloso - comentó la muchacha,
con el gesto torcido
- Y encima les dejaste todo el billete.
- Por la propina - se excusó él rapidamente, mientras
la volvía a tomar
de la mano e intentaba echar a correr. Los grandes almacenes Mentgar
no
quedaban muy lejos, y se le había ocurrido una idea. La amiga,
por
supuesto, no se dejó llevar por la paz, y él tuvo que
inventarle unas
cuantas mentiras sobre cómo, al principio de la cita, había
quedado de
verse con la hermanita en el departamento de juguetes.
Siempre se había jactado de ser un chico de mente abierta y buen
sentido
de la tolerancia. Siempre, hasta que ellos se presentaron. Comenzaron
por poner anuncios en los periódicos para anunciar la formación
de su
club. Una vez organizados, se dedicaron a promover eventos culturales
y
deportivos a la luz de la luna; más tarde abrieron una discoteque
y
pronto tuvieron un órgano de difusión propio. Su último
paso fue
construir ese dichoso centro comercial, lo que todo el pueblo acogió
con
gusto, y tuvieron el descaro de contratar vecinos locales para este
último proyecto.
Él los conocía, y, sinceramente, los odiaba. No tanto,
aunque algo había
de eso, porque hubieran llegado con su imperio social y financiero
a
transtornar la tranquila vida de la pequeña población,
sino por las
cosas horribles que le hacían a la gente. Y lo peor era que
nadie, por
lo visto, parecía darse cuenta. O bien, si se daban cuenta y
se lo
tomaban como una ventaja a su favor. Para los adultos, quizás
era muy
interesante formar parte de una sociedad prestigiosa. Y los niños...
los
niños simplemente no podían resistir las maquinitas en
el piso de
arriba. Un lugar al que solo le faltaba tener un letrero que indicara
que ahí era la base de los trabajos sucios, y tan ominosos que
ni
siquiera él se hubiera atrevido a entrar.
Los odiaba. Pero no podía acusarlos de deshonestidad. Nunca habían
ocultado que eran ni a que habían llegado. Fueron ellos mismos
los que
establecieron el horario social para la protección del ciudadano
y
fijaron carteles con el estatuto en todas las avenidas y los edificios
importantes. Los ciudadanos pasaban delante de los carteles, les echaban
una ojeada, y seguían de largo como si nada.
Él hubiera preferido incredulidad, burla, cualquier otra reacción
a esa
estúpida indiferencia. Junto con unos amigos, se propuso hacer
frente a
la nueva amenaza, y, pese a ser ateo por moda, se convirtió
en asiduo
visitante de la iglesia, de donde siempre salía con un frasco
de agua de
la pila bautismal, y le dio por llevar un crucifijo enorme colgado
del
cuello. Detalles como estos desagradaron tanto a sus amigos que acabaron
por hacerlos a un lado junto con los palos de escoba puntiagudos y
los
collares de ajo, y lo dejaron solo. Muchos prefirieron unirse a los
recién llegados a hacer el ridículo. Pero lo peor fue
en el trato con
las chicas. Generalmente a las chicas el crucifijo y los ajos no les
hacían la más mínima gracia.
Con el abandono de sus amigos y la renuencia de las muchachas a salir
con él, estaba sintiendose muy solo. Nadie quería estar
con un muchacho
que respetara el horario social tan estrictamente y estuviera en casa
a
las siete de la noche. La noche se había hecho para pasarla
bien, para
ir a la disco y quedarse ahí hasta la madrugada. Todos lo hacían.
Y, muy
poco a poco, iban desapareciendo. En números pequeños,
nunca más de tres
por fin de semana. Nadie volvía a verlos a la luz del día,
y solo a unos
pocos podía encontrarseles de noche, emborrachándose
en la disco o
merodeando el local de las maquinitas en el centro comercial.
Los grupos en las escuelas comenzaron a mermar. La soledad psicológica
del muchacho se hizo física también: de los treinta condiscípulos
con
los que había comenzado el semestre quedaban solo dieciocho.
Pero el
cielo se le abrió al conocer a la bonita muchacha provinciana.
Sus
padres se habían mudado a la ciudad hacía ya dos meses,
pero nadie
quería salir con ella porque los papás siempre la obligaban
llevar con
ella a la hermana de diez años. Ésta, cabe decirlo, se
había hecho
enormemente popular apenas llegara, y siempre cargaba con cinco o seis
amigos. Él se dijo que aceptaría este inconveniente,
con tal de que ella
aceptara su invitación.
- ¿A donde quieres que vayamos? - le había preguntado.
- Al centro comercial - había contestado ella, sonriendo. Y él
se forzó
a corresponder a su sonrisa, aunque el alma se le había caído
al piso.
Pero acabaron yendo. Les resultó imposible controlar a los chiquillos,
que solo querían corretear de un lado a otro y meterse en todos
los
rincones. Finalmente, la amiga tomó a la hermana de una oreja
y le dijo
que se fuera a dar la vuelta, pero que a las seis y media fueran a
la
cafetería para ir todos juntos a los grandes almacenes Mentgar.
Con el
alma en un hilo, él vio a los felices niños abordaban
el ascensor
panorámico y oprimir el botón de la planta alta. Desde
entonces, su
mente había estado un tanto nublada, y con seguridad no había
resultado
una buena compañia ni mucho menos para la chica, que, a los
pocos
minutos, comenzó a dar señales de aburrimiento.
De camino a los almacenes Mentgar, él se echó un diente
de ajo a la
boca. Lo masticó un poco, escupió en la palma de su mano
y untó la
saliva en los hombros de la amiga en un momento que ella se había
detenido a contemplar un aparador. Ella interpretó el gesto
como una
caricia y sonrió levemente. Para entonces, el ruido de la cafetería
ya
había quedado lejos.
- ¿No te gusta ese pantalón? - preguntó la amiga
-. Creo que lo tienen
en oferta... ¿Habrá de mi talla?
Por dentro del aparador, estaba pegado con cinta adhesiva uno de los
anuncios del horario social.
HORARIO SOCIAL
Estimados clientes y amigos: Les suplicamos retirarse a sus hogares
antes de las siete de la noche. No nos hacemos responsables de su
seguridad en las calles después de esa hora. Sentimos las molestias
que
esto les ocasione.
El cartel fue un recurso horrendo e inoportuno. Aunque la amiga deseaba
entrar a la tienda a probarse el pantalón, él tuvo que
pedirle que se
apresuraran a ir a Mentgar, ya que la hermanita y los amigos podrían
estar aburriendose ahí. Aunque muy contrariada, ella aceptó.
Apenas se
hubieron marchado, el local quedó a oscuras y en el cristal
aparecieron
tres inverosímiles rostros de niños.
Él miró, una vez más, su reloj. Pero si apenas
eran las seis y
cincuenta y cinco! Evidentemente, a los propietarios del centro
comercial se les estaba olvidado respetar las reglas que ellos mismos
habían impuesto. Solo cuando vio el cielo, muy nublado, comprendió.
¿Desde cuando respetaban las reglas los niños? Se metió
la mano a la
chamarra, cerró el puño sobre el crucifijo, que había
guardado toda la
tarde, y palpó un objeto del que ya casi nunca se separaba:
su pistola
de agua.
Los grandes almacenes Mentgar, con tres pisos de alto, eran el punto
focal del lugar. Estaban iluminados por fuera con una luz ligeramente
amarillenta, y el nombre de la tienda y el de la compañia resaltaban
en
rosados letreros de neón. Él se adelantó para
abrir la elegante puerta
de cristal. Cuando su amiga, asombrada ante la cortesía, pasó,
él entró
a su vez, y cerró la puerta con la rapidez y fuerza suficientes
para
estrellandosela en la cabeza a un niño que había saltado
tras ellos. La
sangre tiño las resquebrajaduras del vidrio, como si fueran
pequeñas
venas en un modelo anatómico.
La amiga, mientras tanto, ya se había adelantado al departamento
de ropa
y accesorios. Estaba inclinada sobre un brillante mostrador de joyera
de
fantasía. Él se echó varios dientes de ajo a la
boca y corrió a
alcanzarla.
- Mira estos collares - estaba comentando ella -. Tengo una amiga que
tiene unos parecidos, pero que son de lo más corriente.
Él percibió un movimiento bajo el mostrador.
- Mira los sombreros - gritó -. ¿No dijiste que querías
un sombrero? - e
hizo un ademan hacia atrás. Cuando la amiga se volvió
para mirar,
escupió en la cara de la niñita que acababa de saltar
sobre el
mostrador.
Se introdujeron, los dos, en el laberinto que era la sección de ropa.
Ella no dejaba de mirar y admirar los diferentes modelos mientras él
permanecía vigilando sobre sus hombros. Se consoló pensando
que, por
primera vez en toda la tarde, ella parecía contenta.
El reloj marcaba ya las siete y cuarto. Departamento por departamento,
la tienda iba oscureciendose y llenándose de gritos de clientes
que no
habían respetado el horario social. Él, con muchas dificultades,
convenció a su amiga de que fueran a la sección deportiva,
que aún
estaba iluminada. Ella, un poco renuente, accedió.
La sección deportiva, a esas horas, estaba prácticamente
abandonada. El
muchacho vio, a lo lejos, una tienda de campaña armada en exhibición.
Mientras la amiga se quedaba leyendo las etiquetas de las fajas
reductoras, él descolgó de la pared un arco de poleas
y un carcaj con
flechas de madera. Los introdujo como al descuido en la tienda y
comprobó, con alivio, que alguien había puesto dentro
una bolsa de
dormir.
Llamó a la amiga, la hizo meterse en la tienda, y mientras ella
veía con
curiosidad el arco y las flechas corrió el cierre de la puerta.
Ella se
volvió al oír el ric-rac.
- Aquí¡... - intentó explicar él -, eh...
aquí... aquí si quieres...
podemos pasar la noche.
La amiga chilló.
- ¿¿¿Y mi hermanita???? ¡Me van a regañar en mi casa!
Él, que había hecho un gesto impotente para que guardara
silencio,
intentó calmarla.
- Acabo de verla en la ropa. Me dijo que los papás de uno de
sus amigos
iban a venir por todos ellos - mintió -. Le dije que le avisara
a tus
papás que nos íbamos a ir a la disco.
Ella lo miró a los ojos, por primera vez, y se ruborizó.
- ¿Es en serio?
- En serio.
La amiga bajó los ojos.
- Bueno, si quieres... - y se lanzó a sus brazos y lo besó
con
intensidad. No había tenido el tiempo de recuperarse del inesperado
pero
agradable desconcierto, cuando ella se retiró llena de asco.
- ¡Oye! - protestó -. ¿Qué nunca te lavas los dientes?
Él no tuvo tiempo de contestar. El techo de la tienda se rajó
a la
mitad, y dos sonrientes caritas aparecieron a la vista. Uno de los
niños
intentó morderle el hombro, y para esquivarlo y al mismo tiempo
sacar la
pistola de de agua tuvo que arrojar a su amiga al suelo. La muchacha
gritó, lo suficientemente alto para ahogar los chillidos de
los niños al
recibir sendos chorros de agua a la altura de los ojos.
Él se quitó de encima los restos de la tienda. La expresión
de su rostro
revelaba una furia que ya no podía contener. Tras verificar
la carga de
su pistola de agua, se inclinó, y, sin hacer caso de la amiga
que
intentaba levantarse por entre la lona y los barrotes, recogió
el arco y
se echó el carcaj a la espalda. De tirón, arrancando
incluso algunos
botones, se abrió la camisa, dejando al descubierto su enorme
crucifijo.
Estaba harto.
- El horario social - masculló.
Revisó por última vez su reloj. Marcaba las siete cincuenta.
El horario social... Ellos habían cumplido su parte al avisar
al público
que era peligroso salir de casa al anochecer. Era una medida necesaria
de convivencia, que él, hasta entonces, había respetado.
Pero, ahora
suponía, como el error ya se había cometido, poco quedaba
por hacer,
salvo esperar una larga noche y abrirse paso a punta de flecha y con
las
pocas reservas de agua bendita que le quedaban, hasta su casa. O esperar
a que amaneciera, sin dormir. Para empezar, tendría que hacerse
cargo de
la hermana de su amiga y de sus compañeritos, que, en ese momento
(uno
con la frente descalabrada y otros tres con los rasgos faciales a medio
derretir) le cerraban el paso, jadeando expectantes por entre los
colmillos.
Colocó una flecha en el arco y apuntó. La amiga, por fin
de pie, lo miró
con los ojos llenos de lágrimas y dio patadas en el suelo como
un
chiquillo malcriado.
- ¡Jamás vuelvo a salir contigo! - gritó.
En ese momento, se apagaron las luces de la sección deportiva.
1.- Leonardo Ilustración
para su propio relato Los
Manuscritos Perdidos de Leonardo(I)
2.- Enfrentamiento
Ilustración para el relato Las Reglas del
Juego de Gabriel Benítez L.